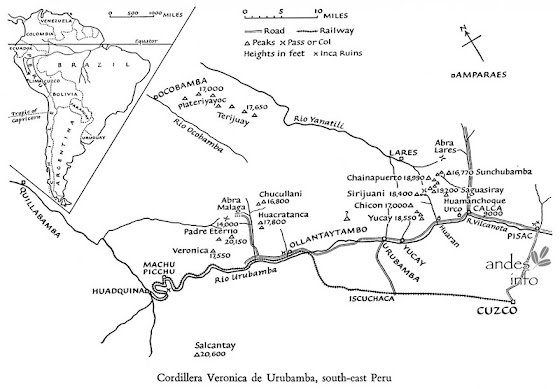![]()
Foto © Laurent Pajot
Bernard Francou, nacido en 1948 en Briançon (Francia), geomorfólogo,1 glaciólogo, climatólogo, investiga sobre las masas glaciares de los Andes tropicales, en particular de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Desde principios de los años 90 estudió las del Chacaltaya de la Cordillera Real antes de que se extinguieran.
En esta montaña boliviana, también en otras como Huayna Potosí, Illimani y Sajama —donde llevaría más de tres toneladas de material y perforaría 140 metros en el hielo—, empezó a trabajar, en un programa sobre cambio climático, con el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD, ex-ORSTOM), que llegó a dirigir, en la red de investigación permanente más alta de la Tierra sobre esa materia.
En Perú ha centrado sus recientes investigaciones en el glaciar oriental del Artesonraju de la Cordillera Blanca. Uno de los temas de estudio principales trata de relacionar el retroceso de esos glaciares con el recalentamiento global e investigar el papel (rol) del Pacífico en esta evolución, en particular la función del fenómeno El Niño y de la Oscilación Sur. A sus 70 años todavía escala, procura combinar «en su vida la investigación científica y el alpinismo al servicio de una misma pasión: el conocimiento de las altas montañas».2![]()
La afición de Francou al montañismo y a la fotografía empezó cuando de joven recorría los Alpes con su padre, fotógrafo.
3 Entre sus numerosas vías nuevas son célebres las tres directísimas que abrió en los años 1975, 1976 y 1981 con Jean-Michel Cambon sobre el Glacier Noir de les Ecrins, en las caras nortes del Pelvoux, del Pic Sans Nom y del Ailefroide Centrale, en los Alpes del Sur franceses. Entre sus escaladas andinas de alta dificultad y riesgo destaca la vía que abrió en la cara sur del Ocshapalca, de la Cordillera Blanca, con Jean Michel Cambon y Gian Carlo Grassi en 1982.
En el invierno de 1984-85 intentó la arista oeste del Everest, con la expedición francesa dirigida por Eric Dossin. La extensa lista de publicaciones sobre los principales trabajos de investigación de Francou está disponible en las fuentes de información científica, virtuales e impresas, y en diversas entrevistas ha explicado con claridad suficientes conceptos relacionados con sus ámbitos de estudio.
4Pregunta (P)¿Recuerda cuándo, dónde y cómo nació su pasión por la naturaleza y el conocimiento sobre las montañas?
Respuesta (R) Nací en la montaña —Briançon es la ciudad más alta de Europa—, en la nieve, con vistas a los glaciares. Pero la «chispa» vino del hecho que mi tío y mi primo eran fotógrafos de montaña. Desde muy joven les acompañaba a las cumbres circundantes, ayudando a llevar un equipo ¡particularmente pesado!
P Entre la literatura de montaña de su juventud ¿qué libro prefería?
R Tres libros me marcaron claramente:
A mes montagnes, de Bonatti,
Les Conquérants de l’inutile, de Terray, y
Au-delà de la Verticale, de Livanos. Los dos primeros eran alpinistas marginales, muchas veces en conflicto con la sociedad que no entendía su pasión por el alpinismo y la aceptación del riesgo. El tercero usa el humor y la burla con una maestría que sólo es igualada por la del genio que demuestra al escalar las paredes más verticales.
![]() Pelvoux (arriba a la izquierda), Ailefroide (abajo) y Ecrins.
Pelvoux (arriba a la izquierda), Ailefroide (abajo) y Ecrins.
Fotos archivo Bernard Francou.P¿Fue el macizo de les Ecrins su terreno de juego favorito?
R Sí, veía sus cumbres desde mi ventana… Además, al igual que varios lugares de los Pirineos, es un macizo extenso con zonas todavía muy salvajes. En los años 70, en las grandes paredes como las del Glacier Noir (Pic Sans Nom, Pelvoux, Ailefroide), La Meije, Les Ecrins, le Râteau o el Olan, todavía existían zonas nunca recorridas. Siempre me ha fascinado encontrar un camino nuevo en una pared virgen, es una manera de concebir la escalada como una exploración. Por eso, soy muy reservado acerca del equipamiento sistemático de rutas largas con spits: esto mata «el espíritu de descubrimiento», que me parece vital preservar en alta montaña.
P¿Recuerda su primera nueva vía?
R Sí, fue una ruta muy difícil, en la pared sur del Roc Termier en el macizo del Grand-Galibier, la «Voie des Guêpes», con Cambon. La había intentado antes con otro compañero. Es todavía un ruta de extrema dificultad (ED), muy poco equipada y sin spits. Fue en 1975, justo antes de la «Directa» del Pic Sans Nom, también de ED. Fueron rutas abiertas con botas de montaña, no con pies de gato…
P¿Cuántas vías ha abierto desde entonces?
R No sé, tal vez unas cien, ¡si se contabilizan las rutas sin ningún interés!
P Su primer viaje a los Andes ¿fue para escalar o por trabajos glaciológicos?
R Llegué a Lima al final de 1981 sin hablar ni gota de español. Realizaba estudios de geomorfología para mi tesis en la Cordillera Central del Perú, algo al norte del Ticlio, en el sector de Huamparcocha. Estudiaba la dinámica de los escombros en un ambiente periglacial tropical (entre 4700 m y 5200 m), una región muy salvaje a pesar de que está cerca de Lima. Subía solito por la mañana en
jeep desde Lima, luego caminaba hasta los 5200 m de altura para monitorear estaciones, y finalmente volvía de noche a la capital. Era un recorrido de más de 10 km vertical acumulado, masticando hojas de coca, ¡era la única manera de escaparme del soroche! A veces pasaba la noche en la carpa en la orilla de la laguna, donde se veían huellas de puma…
Cambon y Grassi aprovecharon la oportunidad de mi estancia en los Andes. Los tres escalamos la cara sur del Nevado Ocshapallca en la Cordillera Blanca, después de un intento fallido por mal tiempo en la cara este del Cayesh.
Nevado Cayesh (5721 m), cara E.
Foto Bernard FrancouP¿Considera que la Antártida forma parte de los Andes?
R La península extiende en la Antártida el sistema orogénico de los Andes, pero el medio ambiente es muy distinto. La corriente marina circum-Antártida y la ubicación polar hacen de la Antártida un mundo-continente completamente distinto de los Andes.
P¿En cuántas cordilleras andinas ha ascendido montañas?
R He vinculado mucho investigación científica y andinismo. Puedo decir que he recorrido casi todas las cordilleras entre la Cordillera de Darwin en Chile/Argentina y la Sierra Nevada de Cocuy en Colombia. Lo que conozco menos es la región de Ojos del Salado o del Pissis, ya que no tenía pretextos para visitar algún glaciar.
P Alpinistas que visitan por primera vez las cordilleras del norte de Perú se sorprenden por las buenas condiciones meteorológicas entre junio y agosto, también por la nieve esponjosa que permanece meses acumulada sin caerse en los empinados canales de salida a las aristas de los picos, por las dobles cornisas parecidas a las alas de una mariposa a lo largo de las crestas heladas, etc. ¿Cuál de ellas le sorprendió más cuando escaló por primera vez en esas cordilleras y en qué año fue?
R Efectivamente, la cosa más original en cordilleras peruanas como la Blanca, la de Huayhuash, la de Vilcanota, es ver la nieve pegada sobre paredes de más de 70° de pendiente y la formación de cornisas ¡que sobresalen a veces más de 40m! Esto viene, primero, del hecho de que las precipitaciones meteorológicas se producen en verano (diciembre-marzo) y son relativamente cálidas; y segundo, de que todo el año, incluso en temporada seca (junio-agosto), durante el día hay mucha nubosidad alrededor de las cumbres, se produce una condensación en fase sólida contra esas paredes frías. Lo que me sorprendió más es esta nieve-polvo sin ninguna consistencia, es pura escarcha, que se mantiene sobre pendientes de 70° y más. Cuando tienes que bajar con rápel produce terror, ya que ¡no encuentras ningún anclaje firme! Hay que hacer acoplamientos complejos de estacas largas, y confiar en ellas, y en la suerte, lo que no es evidente cuando hay que bajar con 10 o 15 rápeles.
![]() Vía Grassi-Francou-Cambon en la cara S del Ocshapalca.
Vía Grassi-Francou-Cambon en la cara S del Ocshapalca.
Foto Sevi Bohórquez, 2008P El 20 de junio de 1982 abrió con
Gian Carlo Grassi y
Jean-Michel Cambon su vía en la cara sur del Ocshapalca (5888 m), considerada entonces una de las escaladas más arriesgadas y difíciles de la Cordillera Blanca. ¿Cuándo y cómo conocieron esta pared?
R La conocí mientras medía para mi trabajo con termo-sondas el perfil de temperatura de la roca en la cumbre de Vallunaraju (5500 m), ubicado frente a la cara sur del Ocshapalca. Esta pared tenía una sola ruta. Propuse a Gian Carlo y Jean-Michel abrir una línea directa a la cumbre. Entre el
couloir (corredor) de la base y los
ice-flutes (canales), de la segunda parte del recorrido, encontramos una placa casi vertical. Era una capa de hielo de 10 cm de espesor, separada de la granodiorita lisa y blanca por una capa de aire. Gian Carlo escaló 30 metros por esa placa delgada quebrando el hielo involuntariamente sin poder colocar ningún tipo de protección. Jean-Michel y yo escalamos después esos 30 metros sin utilizar los piolets, poniendo las manos en los huecos dejados por los piolets de Gian Carlo.
Teníamos la impresión de que todo el hielo iba a romperse en cualquier instante, que los tres íbamos a caer casi 400 m, ya que la reunión que instaló Gian Carlo no era completamente segura.
Sin Gian Carlo, que era una «estrella» de la escalada en hielo, ¡hubiéramos abandonado!
Gian Carlo Grassi. Foto B. FrancouP Ocho días después abrió con Grassi otra vía por el centro de la cara oeste del Nevado Santa Rosa, de la Cordillera Raura. Tardaron cinco horas y encontraron pendientes de hielo y nieve de 50° a 65°. ¿Le pareció un paseo, comparada con su escalada del Ocshapalca?
R Había visto esta cara oeste en fotos aéreas, estudiando los glaciares de la zona, donde se ubica la fuente del Marañón, que fluye río abajo formando el río Amazonas. La escalada fue un paseo, pero desde la cumbre descubrimos el verdadero problema del nevado: ¡la cara Sur! De 550 metros con ice-flutes de 60° a 70° de inclinación. Gian Carlo no podía quedarse más en los Andes, debía tomar el avión de regreso a Italia. Volví a esta cara algunos meses después, con Maurice Romani, un amigo geólogo, que prospectaba la plata en esta zona de Raura para la minera Buenaventura. Pensamos subir esos 550 m en un día y volver al campamento de noche, pero encontramos bastantes dificultades; del nivel de las que encontré años después en la cara sur del Chacraraju. Tuvimos que vivaquear a 50 m de la cornisa superior sobre un escalón cortado con el piolet, ¡con dos mentas como única comida!
P Sus escaladas en el Nevado Cayesh y el Chacraraju, ¿fueron tan difíciles y arriesgadas como la del Ocshapalca?
R¡No! La cara oeste del Cayesh escalada con Patrick Wagnon en 1996 ha sido muy buen recuerdo, es una pared de roca (riolita) muy parecida a la que encontramos en el massif des Ecrins. Sólo evitamos la cumbre misma, que tenía una cornisa demasiado frágil. En las caras sur del Chacraraju Este y Oeste todo fue bien, después de un intento con Antonio Rodríguez y Vincent Péguy donde nos faltó equipo. Acá también, el problema de la cumbre, con esta nieve-polvo sin consistencia, donde el rápel, sobre todo en la parte superior, empieza como una bajada al infierno… Para instalar los 15 rápeles, sin abandonar el equipo que cuesta una fortuna, yo había comprado piquetas de carpa en Huaraz; bien puestos y torcidos fueron excelentes anclajes en este tipo de hielo relativamente blando.
![]()
![]() Caras SO del Chacraraju Oeste (6112 m), izquierda, y del Chacraraju Este.
Caras SO del Chacraraju Oeste (6112 m), izquierda, y del Chacraraju Este.
Fotos Bernard Francou, 1987 y 1985P Entre todas sus escaladas en las cordilleras andinas peruanas, ¿de cuáles tiene mejores recuerdos o experiencias?
R De las que tienen bastante «clase», los Chacraraju, particularmente la del Este. No hay ninguna manera de alcanzar esas cumbres por una ruta fácil… Encontrar candidatos para esas vías es bastante raro. La laguna 69 donde acampamos ¡es un lugar de sueño!
P Quien sólo haya escalado en los macizos montañosos europeos, ¿qué diferencias notables encontraría al escalar en el terreno glaciar o mixto de las cordilleras tropicales Blanca y Huayhuash?
R Aparte del tipo de hielo, los
ice-flutes y las cornisas, creo que lo más desafiante es el carácter salvaje, la ausencia de socorros, y, como siempre en el terreno mixto, la variabilidad de las condiciones. Ahora, con el recalentamiento, las capas de hielo tienden a desparecer ciertos años, lo que provoca un cambio radical en el tipo de escalada. En Europa, sin nieve o hielo en verano, lo que es más y más frecuente, se puede escalar rutas mixtas en invierno o durante la primavera, en los Andes tropicales es imposible.
P¿Considera intentos sus escaladas andinas que no alcanzaron cimas? ¿En qué montaña andina le costó más renunciar a la cumbre?
En la cara SO del Chacraraju Oeste, julio de 1987. Archivo Bernard FrancouR Tuve los intentos en el Chacraraju Este, antes de llegar a la cumbre. Los fracasos más severos fueron en la cara este del Cayesh, un lugar muy salvaje en el lado amazónico de la cordillera, y la cara Sur del Taulliraju por la ruta italiana, con Wagnon, donde, en la parte mediana, no encontramos hielo sobre placas de granodiorita completamente lisas… Me hubiera gustado culminar esas dos paredes, pero, no siento frustración, siempre es la montaña la que decide, lo he aprendido en el Everest.
P En su expedición invernal a la arista oeste del Everest, a principios de diciembre de 1984, con Eric Dossin, Vincent Fine, Benoît Chamoux, el doctor Olivier Callande, el italiano Gian Carlo Grassi y un belga, cuando pese a los «vientos invernales feroces y nevadas considerables» alcanzaron los 7500 m el 16 de enero de 1985, ¿quién era aquel belga y quiénes los tres escaladores que resistieron hasta el final además del médico?
R El belga era un fino escalador de pared de baja altitud, no acostumbrado a esas condiciones extremas, se quedó en el campo base. No recuerdo su nombre. Llegamos con Gian Carlo a más de 7500 m sobre la arista horizontal muy rápidamente, el 15 de diciembre, por buenas condiciones meteorológicas. Pero luego el invierno se instaló, empezó el viento y los que se quedaron (Fine, Chamoux, Dossin) hasta enero, después de nuestro regreso a Europa con Gian Carlo, no pudieron ir mucho más allá. La principal dificultad en invierno es el hecho de que a esta altitud nos encontramos en el
jet stream, chorro de aire que sopla del Oeste, produce vientos que superan los 200 km/h. Esto dificulta considerablemente la bajada, a veces tuvimos que jalarnos con las cuerdas fijas para bajar pendientes de 40°.
![]()
![]() Everest, primer intento invernal. Fotos archivo Bernard FrancouP
Everest, primer intento invernal. Fotos archivo Bernard FrancouP Durante la segunda gran travesía registrada desde el Pico 5540 m al Illimani, de sur a norte, en 1997, en la Cordillera Real boliviana, con Jean-Emmanuel Sicart y Patrick Wagnon, ¿dónde encontraron las mayores dificultades, riesgos o problemas técnicos?
R Desde el punto de vista técnico no fue problemático. Es largo, hay que prever un vivac después del Pico de París a los 6000 m, y eventualmente otro vivac después del Pico del Indio, salvo si se quiere terminar de noche. Yo me paré después del Pico principal, me faltaba aclimatación, tenía un dolor de cabeza atroz porqué regresaba de un viaje a Francia.
P¿Qué podría destacar de su experiencia y descubrimientos glaciares en los Andes colombianos?
R El único proyecto que tenía en los glaciares de Colombia era subir a la Cordillera Nevada de Santa Marta. No fue posible debido a la cuestión política. Mis objetivos en Colombia eran puramente científicos. Quería extender hacia el norte la red de los glaciares andinos monitoreados, y al norte del Antisana, en Ecuador, hasta Colombia. Fue posible gracias a la iniciativa de las empresas estatales INGEOMINAS y del IDEAM de Colombia. Los ingenieros colombianos Jair Ramírez y Jorge Luis Ceballos han sido formidables, se han convertidos luego en buenos amigos. Equipamos primero en el glaciar del Santa Isabel, al lado del Nevado del Ruiz, y un glaciar en la Sierra Nevada del Cocuy, el Ritacuba. He sido particularmente impresionado por esta Sierra, que tiene impresionantes paredes de arenisca blanca, la cuales dominan directamente la cuenca del Orinoco.
P¿Le parece bien que pasemos del ámbito alpinista al científico y al recalentamiento global?
R Por supuesto
Continúa en Parte II
Agradecimientos
Antonio (Toño) Rodríguez Verdugo
Notas:
1 Se doctoró en la Universidad Diderot de París en 1987. De enero de 1984 a octubre de 1990 fue investigador en el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), en Caen, Normandía. De septiembre de 1991 a septiembre de 2013 fue director de investigación en el IRD, el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Ha vivido casi 25 años en los Andes, principalmente en La Paz (Bolivia), Quito (Ecuador) y Lima (Perú), empleando su tiempo en instalar una red de monitoreo de glaciares y formando estudiantes andinos hasta el nivel del doctorado europeo. Ahora vive en los Alpes cerca de Grenoble. Como director de investigación emérito, se dedica a impartir conferencias y escribir artículos para sensibilizar al público en general sobre el cambio climático en la alta montaña. Sus últimos libros, con Christian Vincent, son: Les glaciers à l’épreuve du climat (IRD, Belín, París) 2011; Quoi de neuf sur la planète blanche? Comprendre le déclin des glaces et ses conséquences (Glénat, Grenoble) 2015.
2 El entrecomillado es de la solapa de su libro Cordillères Andines—del que su colega Patrick Wagnon es coautor por las fotografías que aporta—, editado en 1998, por Glénat, en Grenoble.
3 Muestra de esta afición heredada es su libro Desiertos Andinos. El jardín mágico. Ecuador: Trama ediciones, 2011.
4 Véase por ejemplo algunas de sus explicaciones cuando recibió en 2002 el Rolex Awards for Enterprise.